Asegurénse de Que Todos Tengan Una Identidad Digital by Biblioteca Carmelitas-Secundaria on Scribd
«La buena información que está oculta es inútil; la mala información que está fácilmente disponible es nefasta»
Mostrando entradas con la etiqueta Desarrollo social. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Desarrollo social. Mostrar todas las entradas
lunes, 20 de agosto de 2018
martes, 19 de abril de 2016
Historia, economía y geografía
El maldito “modelo económico”, por Roberto Abusada Salah
Este régimen económico ha transformado al país, cortado la pobreza a la tercera parte y disminuido la desigualdad.
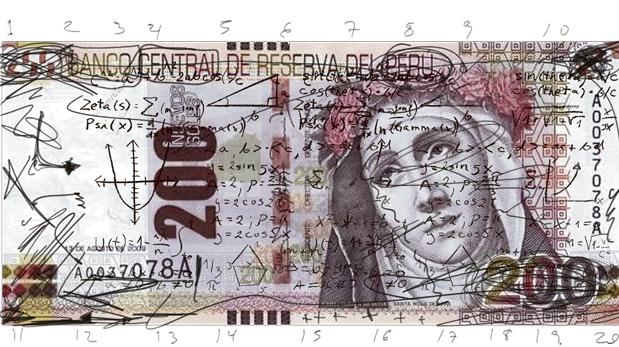

- Roberto Abusada Salah
- Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
¡Exigimos un cambio radical del modelo económico neoliberal
extractivista primario-exportador que depreda el ambiente, precariza el
trabajo, concentra la riqueza y pone al Estado al servicio de los ricos y
del capital transnacional!
Estoy aludiendo, naturalmente, a la caracterización de nuestro sistema económico en el discurso de nuestra izquierda conservadora, tan distinta a la izquierda moderna que mereceríamos tener. Esa izquierda que durante toda la reciente campaña electoral ha hablado hasta las náuseas de “cambiar el modelo económico”.
No importa que esa caracterización tenga poco o nada que ver con los verdaderos cambios que la gente común anhela y que concibe como un cambio que permita tener seguridad ciudadana, acceso a servicios básicos, más empleo, oportunidades iguales ante la ley y la justicia, el derecho a la propiedad, el respeto a los derechos civiles y la protección de las minorías vulnerables.
Antes de predicar el cambio del modelo económico sobre el que se ha basado nuestra economía en el último cuarto de siglo, habría que enumerar cuáles son los pilares básicos de tal modelo para luego preguntar en qué consistiría ese “cambio radical”.
La economía peruana se rige por principios muy similares a los que existen hoy en todas las naciones que han logrado el progreso y el bienestar de sus habitantes. El pilar principal exige estabilidad económica. Es decir, la protección del valor de nuestra moneda, la sostenibilidad fiscal, y la existencia de un nivel bajo y predecible de inflación. Esto solo puede ser garantizado con la prudencia en el manejo de los fondos públicos y la existencia de un Banco Central independiente, poblado por funcionarios competentes.
En nuestro régimen económico la creación de la riqueza está a cargo de los privados y solo subsidiariamente a cargo del Estado. El tratamiento igualitario a la inversión nacional y extranjera resulta vital, pues de otra manera estaríamos negándonos a aprovechar el ahorro externo para acelerar el crecimiento nacional.
Siendo el Perú una economía pequeña, un elemento fundamental e imprescindible es su integración al mundo. Esto garantiza el uso racional en el territorio del recurso humano y del capital en un ambiente de competencia, así como el derecho de los consumidores a comprar bienes y servicios a precios normales. Al mismo tiempo nuestros productores tienen acceso preferencial a los mercados más importantes del mundo.
El sistema de impuestos es simple: está compuesto por pocos tributos, siendo los dos principales el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas (IGV).
Otro elemento central del esquema económico que se aplica en el Perú está dado por la existencia de organismos reguladores (Indecopi, Ositrán, Osiptel, SBS, etc.), de importancia vital para regular cualquier monopolio natural o estructura empresarial oligopólica, proteger al consumidor, y al mismo tiempo promover el propio desarrollo competitivo de las industrias reguladas.
Naturalmente, una cosa es el modelo económico y otra el Estado, sus poderes y sus actores. No debemos confundir la eventual incompetencia en la administración pública del Congreso o el Poder Judicial con una falencia intrínseca al modelo económico.
De lo que se trata es de mejorar nuestras instituciones y no tirar por la borda un régimen económico que, a pesar de haber adolecido en muchos casos de corrupción, impericia en la administración pública, y una proliferación inaudita de controles y trámites, ha transformado al país, cortado la pobreza a la tercera parte y disminuido la desigualdad. Ha surgido una clase media y, por primera vez en decenios, las provincias han sostenido un crecimiento igual o mayor que el de la capital.
La economía es una sola y sería insensato concebirla como una suma de sectores que se benefician en desmedro unos de otros. Quienes, por ejemplo, niegan el desarrollo de la minería moderna en el que es quizá uno de los territorios mineros más importantes del mundo, están cometiendo la insania de querer privar al país de una de sus principales palancas de desarrollo. Un desarrollo que debe permitir una industria y agricultura pujantes, mejores servicios e infraestructura, y una provisión de servicios públicos de calidad en sus ámbitos de influencia y en todo el país.
Enfrentemos con información veraz a quienes quieren alzarse como los nuevos artífices de nuestro futuro prometiéndonos, tras casi un siglo, nuevamente la misma y fracasada “utopía” socialista que ya antes sumió a nuestro país en la miseria.
Estoy aludiendo, naturalmente, a la caracterización de nuestro sistema económico en el discurso de nuestra izquierda conservadora, tan distinta a la izquierda moderna que mereceríamos tener. Esa izquierda que durante toda la reciente campaña electoral ha hablado hasta las náuseas de “cambiar el modelo económico”.
No importa que esa caracterización tenga poco o nada que ver con los verdaderos cambios que la gente común anhela y que concibe como un cambio que permita tener seguridad ciudadana, acceso a servicios básicos, más empleo, oportunidades iguales ante la ley y la justicia, el derecho a la propiedad, el respeto a los derechos civiles y la protección de las minorías vulnerables.
Antes de predicar el cambio del modelo económico sobre el que se ha basado nuestra economía en el último cuarto de siglo, habría que enumerar cuáles son los pilares básicos de tal modelo para luego preguntar en qué consistiría ese “cambio radical”.
La economía peruana se rige por principios muy similares a los que existen hoy en todas las naciones que han logrado el progreso y el bienestar de sus habitantes. El pilar principal exige estabilidad económica. Es decir, la protección del valor de nuestra moneda, la sostenibilidad fiscal, y la existencia de un nivel bajo y predecible de inflación. Esto solo puede ser garantizado con la prudencia en el manejo de los fondos públicos y la existencia de un Banco Central independiente, poblado por funcionarios competentes.
En nuestro régimen económico la creación de la riqueza está a cargo de los privados y solo subsidiariamente a cargo del Estado. El tratamiento igualitario a la inversión nacional y extranjera resulta vital, pues de otra manera estaríamos negándonos a aprovechar el ahorro externo para acelerar el crecimiento nacional.
Siendo el Perú una economía pequeña, un elemento fundamental e imprescindible es su integración al mundo. Esto garantiza el uso racional en el territorio del recurso humano y del capital en un ambiente de competencia, así como el derecho de los consumidores a comprar bienes y servicios a precios normales. Al mismo tiempo nuestros productores tienen acceso preferencial a los mercados más importantes del mundo.
El sistema de impuestos es simple: está compuesto por pocos tributos, siendo los dos principales el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas (IGV).
Otro elemento central del esquema económico que se aplica en el Perú está dado por la existencia de organismos reguladores (Indecopi, Ositrán, Osiptel, SBS, etc.), de importancia vital para regular cualquier monopolio natural o estructura empresarial oligopólica, proteger al consumidor, y al mismo tiempo promover el propio desarrollo competitivo de las industrias reguladas.
Naturalmente, una cosa es el modelo económico y otra el Estado, sus poderes y sus actores. No debemos confundir la eventual incompetencia en la administración pública del Congreso o el Poder Judicial con una falencia intrínseca al modelo económico.
De lo que se trata es de mejorar nuestras instituciones y no tirar por la borda un régimen económico que, a pesar de haber adolecido en muchos casos de corrupción, impericia en la administración pública, y una proliferación inaudita de controles y trámites, ha transformado al país, cortado la pobreza a la tercera parte y disminuido la desigualdad. Ha surgido una clase media y, por primera vez en decenios, las provincias han sostenido un crecimiento igual o mayor que el de la capital.
La economía es una sola y sería insensato concebirla como una suma de sectores que se benefician en desmedro unos de otros. Quienes, por ejemplo, niegan el desarrollo de la minería moderna en el que es quizá uno de los territorios mineros más importantes del mundo, están cometiendo la insania de querer privar al país de una de sus principales palancas de desarrollo. Un desarrollo que debe permitir una industria y agricultura pujantes, mejores servicios e infraestructura, y una provisión de servicios públicos de calidad en sus ámbitos de influencia y en todo el país.
Enfrentemos con información veraz a quienes quieren alzarse como los nuevos artífices de nuestro futuro prometiéndonos, tras casi un siglo, nuevamente la misma y fracasada “utopía” socialista que ya antes sumió a nuestro país en la miseria.
miércoles, 3 de abril de 2013
martes, 21 de agosto de 2012
lunes, 20 de agosto de 2012
miércoles, 7 de diciembre de 2011
Ciencias Sociales
ENTREVISTA. JUAN ÁLVAREZ VITA
“Por naturaleza el hombre tiene una fuerte dosis de intolerancia”
Por: Eldy Flores Tello
Miércoles 7 de Diciembre del 2011
No hay desarrollo cuando se tiene hambre ni cuando se agrede el medio ambiente. No puede haber diálogo cuando se descalifica al otro solo porque no es como uno. Es lo que piensa el embajador Juan Álvarez Vita, recién llegado de Indonesia, donde culminó su misión diplomática, y que hoy reflexiona sobre el país y el mundo con motivo de la celebración del aniversario 25 de la Declaración del Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 4 de diciembre de 1986, en cuya redacción participó junto con17 expertos de otros países; y del aniversario 63 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada el 10 diciembre de 1948.¿Cuál es la contribución de la Declaración del Derecho al Desarrollo?
Ese documento es el más importante después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cobra especial vigencia y actualidad porque habla de los derechos que la persona humana tiene, pero también de los derechos que los pueblos tienen. Y es el antecedente de todo lo que conocemos como participación popular.
¿Cuánto se ha avanzado desde que se adoptó esa declaración?
Recuerdo que cuando se presentó mi libro “Derecho al desarrollo”, el primero sobre el tema en el mundo, en 1986, el politólogo y actual director de El Comercio, Francisco Miró Quesada Rada, dijo: “Esta declaración significa que el mundo necesita un cambio”. Lamentablemente, hasta el día de hoy los cambios son relativamente pocos. El mundo no se ha desarmado sino que se sigue armando. La justicia social está lejos todavía de ser aceptada. En participación popular sí se ha avanzado mucho. En el Perú tenemos incluso la institución del referéndum.
¿Qué aportó usted en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo?
Señalé que los dos grupos principales de derechos humanos funcionan como si fueran vasos comunicantes y si se produce un desequilibrio entre ellos, la sociedad se queda sin soga y sin cabra.
¿Cuáles son esos derechos?
Los derechos civiles y políticos por un lado y por el otro los derechos económicos, culturales y sociales. Una sociedad puede tener derecho a participar en los destinos del país a través de votaciones libres, pero si no goza del derecho a la alimentación, salud y educación, no tiene las condiciones necesarias para ejercer plenamente los derechos civilesy políticos. Las personas con hambre no están en condiciones de ser absolutamente libres. Es por eso que los derechos humanos tienen un componente esencial, que es el establecimiento de la justicia. Si hay justicia, habrá desarrollo. Si hay desarrollo, habrá paz. Si hay paz y desarrollo, eso no lo podemos desvincular de la protección del medio ambiente.
¿Qué tan lejos está el desarrollo en el Perú, teniendo en cuenta los recientes conflictos por la minería?
Lamentablemente, en el Perú nos falta desarrollar un poco más de conciencia e ir dejando de lado la desconfianza enorme que tienen muchas poblaciones. Es muy difícil tener una negociación colectiva cuando hay dosis varias veces centenaria de desconfianza entre las poblaciones locales y los empresarios para las inversiones mineras. Por otro lado, no podemos olvidar que una política empresarial tiene que defender el medio ambiente. De lo contrario estaríamos haciendo una antítesis, diciendo que fomentamos el desarrollo, que en el fondo no es tal. Si se viola el medio ambiente, no hay desarrollo.
¿Qué países han alcanzado el desarrollo?
Las protestas de los ‘indignados’ en diferentes partes del mundo indican que también en los países llamados desarrollados hay capas de la sociedad que están lejos de tener un nivel adecuado de vida. En muchos de ellos coexiste el desarrollo junto con el subdesarrollo. Esto nos obligará a replantear si es acertado o no llamar desarrollados a ciertos países.
¿Cómo ve la relación entre Oriente y Occidente?
Hay un enfrentamiento cada vez más fuerte entre Oriente y Occidente. Entre el cristianismo y el Islam. En realidad no tiene explicación si se tiene en cuenta que ambas religiones adoran al mismo Dios y son religiones de paz. Al haber visto muchas culturas, por mi tarea diplomática, puedo comparar y ver con cierta pena que lo que está pasando, por ejemplo, en Europa es una regresión a tiempos casi medievales, persiguiendo a personas, por considerar que valen menos, haciéndoles daño y violentando sus convicciones.
¿Cómo se adquiere la tolerancia?
Creo que por naturaleza, el hombre, el ser humano, tiene una fuerte dosis de intolerancia. No acepta lo que el otro es. Entonces tenemos intolerancias religiosas, lingüísticas, de género o de cierto tipo de escogencia sexual. Esto es muy difícil si se combina con lo religioso. Si hay algo de intolerancia que se base en lo religioso, es muy difícil de liquidar, de eliminar. Porque lo religioso no se puede negociar. Son valores y no hay forma de que se puedan cambiar. Eso lo vemos con claridad en Europa, la intolerancia hacia los islámicos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de la dignidad del ser humano. ¿Cómo la define usted?
Esta es una de las preguntas más difíciles que pueda haber. En qué se basa la dignidad que el ser humano tiene. Para una persona de religión cristiana o islámica o judía es muy fácil, Se basa en la Biblia y en el Corán. La narración es la misma. Que Dios creó al hombre del barro de la tierra y lo hizo a su imagen y semejanza. De esa alma hecha a semejanza de Dios proviene su dignidad. Conozco muchos ateos que no aceptan eso. Por eso el texto de la Declaración Universal no define qué es la dignidad, sino dice que se tiene dignidad por el hecho de ser humanos.
¿Cuál es la diferencia entre declaración y convención?
Una convención es un acuerdo internacional. Para que sea obligatorio tiene que estar aprobado por las autoridades locales, dependiendo de la legislación interna de cada país. Y adquiere inmediatamente fuerza de ley para efectos internos. La Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, es ley interna del país. Una declaración no tiene esa misma fuerza jurídica. No es invocable ante un tribunal. Pero en lo que se refiere a las declaraciones sobre derechos humanos, que están basadas en la dignidad del ser humano, sí se considera que son obligatorias o, por lo menos, el Estado no puede ir contra ellas.
LA FICHA
Nombre: Juan Álvarez Vita.
Profesión: Diplomático y catedrático.
Estudios: Derecho e Historia en las Universidades de San Marcos y Católica del Perú; y Diplomacia en las Academias Diplomáticas del Perú y de Austria.
Coautor: Convención contra la Tortura; Convención sobre los Derechos de los Niños; y Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.
jueves, 19 de mayo de 2011
Ciencias Sociales
TAREA NACIONAL PENDIENTE
La Amazonía vale un Perú
Por: Manuel Bernales Alvarado Politólogo
Jueves 19 de Mayo del 2011
Nuestros gobernantes amazónicos han adoptado una visión de desarrollo a largo plazo, basada en sus capacidades humanas diversas, su potencial mundial de recursos biodiversos y una ruta de construcción rápida, por etapas, de competitividad regional, en diálogo con los demás departamentos, el poder central y potencias mundiales para superar grandes diferencias de hecho y de pensamiento existentes.
Están perfilando un programa de desarrollo para el Perú desde la Amazonía, en que el valor agregado de bienes y servicios tiene como fuente personas más capacitadas, emprendedoras, en agrupamientos eslabonados y con los mercados donde venden y logran inversiones sostenibles.
Ahora cuentan con su agencia de financiamiento público-privada, con socios estratégicos universitarios, como el Centro de Competitividad liderado por Luis Carranza, ONG internacionales, destacándose la del ex ministro del Ambiente de Costa Rica y con la cooperación internacional, Estados Unidos, Finlandia, Alemania, BID y BM, gestionándose que otras, como la Unesco en ciencias exactas y naturales, hagan lo que deben en un territorio cuyas altas direcciones políticas y administrativas convergen, cultivan sus coincidencias, analizan planteamientos que, como el de Loreto con el ILD, puede ser un aporte al colectivo. Algunas regiones tienen recursos de canon, otras no; sin embargo va creciendo su enfoque inversionista movilizador y forjador de una economía verde privada y pública, inclusiva, con ramas estratégicas interconectadas de valor añadido creciente.
La Expoamazónica II en San Martín será seguida de otras para hacer buenos negocios y cultivar buenas ideas. Desde la presidencia del Conam, nos jugamos por el CIAM y para que el Perú tenga una política de Estado que jerarquice nuestras amazonías: sabíamos que luego del primer paso sus protagonistas no se detendrían jamás. Ahora toca completar el esquema de desarrollo y avanzar en el desafío mundial: la seguridad y proyectar soluciones multicriterio para energía, agua y transporte multimodal que provean trabajo, ingresos y propiedad para erradicar la pobreza, dejando en la historia la marginación, servidumbre e incluso formas de esclavitud. La cuestión es no solo tener más a costa de otros y del medio ambiente, sino ser y valer más, solidariamente, exitosamente, como dijo Lebret cuando nos visitó a fines de los 50. Un proyecto vanguardista en Amazonas muestra un camino que se hace al andar.
martes, 26 de abril de 2011
Ciencias Sociales
PUNTO DE VISTA
Es que no hicimos la tarea
Por: Martín Reaño Economista*
Martes 26 de Abril del 2011
Pues quedó claro que unas cuantas losas deportivas, un puñado de escuelas y dos piletas no fueron suficientes para compensar la incapacidad del Estado para administrar el gasto con impacto social. El país votó por un cambio radical que traiga cualquier cosa, pero que sea diferente a lo de ahora, o por el partido que representa a la última ocasión en que el pueblo se sintió visitado y atendido.
Diez años de bonanza económica, de consolidación de la economía de mayor crecimiento en la región, de generación de negocios a un ritmo nunca visto, de megainversiones, de expansión del consumo y del crédito, no pueden ocurrir sin dejar un impacto marcado en la gran mayoría de peruanos.
Estas situaciones extraordinarias suelen venir acompañadas por mejoras en los ingresos de las familias, más puestos de trabajo, mayores opciones de educación, mejores índices de salud, obras de infraestructura, integración, inclusión y paz social.
Como si el Perú fuera dos países. Un Perú se reparte los beneficios de un desarrollo y un crecimiento extraordinarios, mientras que el otro ve pasar las fuentes llenas que los mozos llevan a paso ligero hacia el otro país. No solo mantenemos un país cada vez más empobrecido, enfermo e ignorante, sino que alimentamos frustraciones y desconciertos que de alguna manera se harán sentir en el otro Perú. Como ha ocurrido en las elecciones del 10 de abril.
Y es que los empresarios no hemos hecho bien nuestra tarea. Sabiendo que el Estado no es eficiente redistribuyendo la riqueza que generamos, no hicimos nada o lo que hicimos no fue suficiente. Pensamos que acumular es prerrequisito para invertir y que invirtiendo apoyamos al Perú. Pero en nuestra idea de Perú, el país no tiene ocho regiones geográficas, no entendemos el real significado de que 65% de los niños en edad escolar sean analfabetos funcionales, que el 70% de los niños de 6 a 36 meses tengan anemia comprobada y que 29% de la población muestre déficit calórico. Ese es el otro Perú. Ese es el Perú de las piletas y las losas deportivas.
Mientras los empresarios no hagamos esfuerzos serios, concretos y reales para asegurar una adecuada distribución de lo que genera el Perú integrado y moderno, no tendremos garantizada la sostenibilidad de las empresas en el largo plazo. Seguirá habiendo espacio para reclamos y expresiones como la que tendremos que atender en la segunda vuelta electoral. Hagamos bien la tarea.
(*) MR Consulting
miércoles, 17 de noviembre de 2010
Ciencias Sociales
OTRO LOGRO DE JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR
¿Qué es el desarrollo humano?
Por: Harold Forsyth *
Miércoles 17 de Noviembre del 2010
Bajo el liderazgo de Javier Pérez de Cuéllar, a inicios de los noventa, la ONU creó un sistema muy sofisticado para medir lo que denomina el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los pueblos, frente a la clásica categorización basada en ingresos o en valores macroeconómicos como única fuente de medición. Fueron economistas muy talentosos los que descubrieron esta metodología categórica y brillante para calificar a las sociedades nacionales, regionales y continentales.
Se trata de un sistema complejo que parte de la premisa de que el ser humano es más que una categoría económica y que su desarrollo debe considerar toda una multiplicidad de criterios que tienen que ver con lo que hoy se conoce como calidad de vida. Y para esta medición se incorporan y vinculan entre sí, además de los indicadores económicos, elementos como la educación, la expectativa de vida, el acceso al trabajo y al agua, la calidad de la vivienda e, incluso, la utilización del tiempo libre. Toda esa interconexión de datos y valores se traduce en una fórmula matemática, clara y precisa.
Esto se refleja en un reporte que Naciones Unidas publica anualmente, procesado con información de dos años de antigüedad, en el cual se clasifica a los países con base en cuatro categorías: Desarrollo Humano Muy Alto (42 países), Alto (43), Medio (42) y Bajo (42). Las tres últimas categorías pertenecen a países en desarrollo.
Observar año a año la ubicación de nuestro país en el IDH era una decepción constante, porque estábamos prácticamente estancados alrededor del puesto 90. La primera década de este siglo, sin embargo, se caracteriza por un avance sostenido del índice peruano. Y todo ello en democracia, en libertad y con respeto a los derechos humanos.
El último Reporte del IDH correspondiente a 2010 se acaba de publicar el 4 de noviembre y trae novedades extraordinarias para el Perú. En efecto, nuestro país se ubica en el puesto 63, en el grupo de países de alto desarrollo humano, ha registrado un avance de 15 puestos en relación con el reporte de 2009. Nada se compara en credibilidad y calidad metodológica con el IDH, de modo que es muy obvio que el Perú avanza a paso firme hacia destinos mejores.
Noruega vuelve a ocupar el primer lugar, seguido por Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. El último lugar lo ocupa Zimbabwe, penosa lección para el África, antecedido por la República Democrática del Congo, Níger y Burundi, aunque hay otros países africanos con los que el IDH es menos despiadado.
Esta vez, en América Latina, solo nos superan Chile (45), Argentina (46), Uruguay (52), Panamá (54), México (56) y Costa Rica (62). Pero entre estos, solo Argentina y Panamá mejoraron su ubicación. Obviamente, Brasil es un país emergente de primer nivel, pero la estricta medición del IDH lo relega al puesto 73.
Ardua es la tarea que nos espera para solventar la posición del Perú en el IDH, pero es preciso, en ese contexto, poner atención a amenazas como el narcotráfico, la delincuencia y, obviamente, la tentación autoritaria.
[*] Embajador del Perú en China
lunes, 26 de abril de 2010
Ciencias Sociales

EDITORIAL
El desarrollo con desigualdad: ¿es desarrollo?
Lunes 26 de Abril del 2010
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha destacado en su Informe Anual 2009 que la preocupación por los países ricos, atrapados por las fragilidades de la globalización, no debe hacer perder de vista las preocupaciones cotidianas de las naciones pobres, donde aún prevalecen disparidades abismales que el crecimiento macroeconómico no ha podido resolver.
La atingencia tiene que llamar la atención del Estado Peruano. Si bien el Perú ha mejorado en materia de esperanza de vida, alfabetismo, escolaridad e ingreso familiar; según el último Índice de Desarrollo Humano del PNUD, aún no llega a todos los peruanos ni a todos rincones del país, donde su presencia no es percibida.
Y es que las diferencias sociales entre Lima y el resto de las regiones del país son abismales. En materia de salud, por ejemplo, Huancavelica sigue siendo la más desamparada. Allí hay apenas 5,7 médicos por cada diez mil habitantes, cuando lo recomendable es como mínimo 10.
En educación hay avances de cobertura: la asistencia de alumnos a la secundaria subió de 45,5% (1993) a 73,7% (2007). Sin embargo, la calidad sigue siendo tarea pendiente hasta que no se la vincule con políticas integrales que favorezcan la nutrición, servicios básicos y el desarrollo de las ciudades.
Justamente, el PNUD establece que más 1’600.000 hogares peruanos no tienen luz. Mientras Lima y Callao alcanzan el 93,1% de cobertura, en Cajamarca, Huánuco y Amazonas ese índice no llega ni siquiera al 50%. Qué decir del saneamiento. Más del 32% de las viviendas en el Perú, unos 250 mil inmuebles, carecen de conexiones de agua y desagüe. Si en Lima el 7,4% no tiene ese servicio, en Huancavelica 80% no conoce qué es el saneamiento ambiental. Evidentemente, la dispersión territorial de las familias que viven en las zonas rurales constituye una dificultad para que estos servicios básicos lleguen a todos.
Pero hoy más que antes existen recursos disponibles para, por lo menos, comenzar a reducir tan deshonrosa brecha social que solo perjudica a los más pobres.
De otro lado, no se necesita mucha inversión para garantizar que cada peruano disponga de un documento de identidad. Sin embargo, unos 760.000 conciudadanos carecen de DNI, con lo cual la afectación es doble: no solo no existen para los registros civiles, sino que tienen las puertas cerradas para acceder a la educación, la salud pública e incluso los programas sociales.
La inseguridad ciudadana es otro déficit, a pesar de las graves consecuencias que depara al desarrollo del país. Ni siquiera Lima cuenta con la tasa mínima de policías.
El Gobierno Central aún tiene tiempo de revertir en algo esta situación. Pero, sobre todo, los candidatos a las próximas elecciones municipales y regionales son los más comprometidos con la realización de esta agenda social pendiente.
Su responsabilidad es enorme, más aun en el caso de aquellos que aspiran a ser autoridades en Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y, en general, en las regiones más olvidadas. Por eso, en los próximos comicios, los electores debemos votar por aquellos que se comprometan a reducir la pobreza y sus penosas disparidades, preservando así los valores de la democracia.
viernes, 23 de octubre de 2009
Ciencias Sociales
El Comercio 23 de octubre del 2009
Los cinco mitos
Por: Jaime de Althaus Guarderas
Sinesio sigue repitiendo los mismos mitos del pasado. Primero, la satanización del mercado externo, del capitalismo global, como inductor de nuestro desarrollo. Señor: los únicos países que se han desarrollado en los últimos 50 años son los que se integraron francamente a la economía mundial y pasaron a depender, efectivamente, de la demanda externa, gran palanca de desarrollo. Las 13 economías que han crecido más de 7% anual durante 30 años seguidos en los últimos 50 años tienen en común el aprovechamiento del mercado mundial (Banco Mundial, The Growth Report, 2008). Mirándose al ombligo uno se muere de hambre.
Segundo mito: que este es un modelo “primario exportador”. Primario exportador fue el modelo populista-proteccionista anterior. Hace 20 o 25 años casi no exportábamos confecciones, ni productos químicos, ni metalmecánicos, ni muebles, etc., ni había agroexportaciones tecnificadas. Entre 1994 y 2007 las exportaciones no tradicionales han crecido —en volumen— a una tasa promedio anual 2,7 veces superior a las exportaciones primarias. La tendencia es clara (De Althaus, “La revolución capitalista…”).
Tercer mito: que ahora tenemos una “producción basada en poca absorción de mano de obra… y su eslabonamiento a otros sectores de la economía es muy débil”. Por favor: eso es lo que ocurría en el modelo anterior: una industria importadora, ensambladora, desarticulada, que le vendía al mercado interno pero no le compraba nada. Nuestra industria actual, en cambio, es más procesadora de nuestros recursos, empleadora y exportadora (las ramas más artificiales cerraron con la apertura). Para no hablar de la moderna agroexportación —intensiva en mano de obra y generadora de una nueva clase trabajadora no proletaria con derechos—, del turismo y de una minería mucho menos “enclavada” que la anterior.
Por eso es falso también el cuarto mito, que este es un desarrollo centrado en Lima. Oiga: ese era, nuevamente, el signo característico del modelo proteccionista: la industria ensambladora centrada en Lima succionando el mercado interno. Ahora, por primera vez en décadas, las 20 ciudades más grandes generan empleo —en promedio— a una tasa superior que Lima. Sí es cierto que la sierra rural se queda atrás, pero ello se debe a que está menos conectada al mercado, pues el Estado no ha construido la infraestructura necesaria ni ha aplicado una política de desarrollo productivo.
Por eso es también falso el quinto mito: que se ha incrementado la desigualdad. Con la sierra rural, sí, por las razones antedichas. Pero entre Lima y las regiones en general, y dentro del sector urbano, la desigualdad ha tendido a reducirse (INEI, encuestas NSE de Apoyo, etc.), y ha surgido una nueva clase media emergente. Esto debido a la abolición de los privilegios rentistas (proteccionistas y estatistas) que transferían ingresos de la sociedad a los sectores industriales y estatales protegidos; al mismo aparato productivo más integrador; a la abolición del impuesto inflacionario, a la titulación masiva de la propiedad y a la revolución del microcrédito y los teléfonos. Se produjo una redistribución social de los privilegios rentistas. Nada menos.
Los cinco mitos
Por: Jaime de Althaus Guarderas
Sinesio sigue repitiendo los mismos mitos del pasado. Primero, la satanización del mercado externo, del capitalismo global, como inductor de nuestro desarrollo. Señor: los únicos países que se han desarrollado en los últimos 50 años son los que se integraron francamente a la economía mundial y pasaron a depender, efectivamente, de la demanda externa, gran palanca de desarrollo. Las 13 economías que han crecido más de 7% anual durante 30 años seguidos en los últimos 50 años tienen en común el aprovechamiento del mercado mundial (Banco Mundial, The Growth Report, 2008). Mirándose al ombligo uno se muere de hambre.
Segundo mito: que este es un modelo “primario exportador”. Primario exportador fue el modelo populista-proteccionista anterior. Hace 20 o 25 años casi no exportábamos confecciones, ni productos químicos, ni metalmecánicos, ni muebles, etc., ni había agroexportaciones tecnificadas. Entre 1994 y 2007 las exportaciones no tradicionales han crecido —en volumen— a una tasa promedio anual 2,7 veces superior a las exportaciones primarias. La tendencia es clara (De Althaus, “La revolución capitalista…”).
Tercer mito: que ahora tenemos una “producción basada en poca absorción de mano de obra… y su eslabonamiento a otros sectores de la economía es muy débil”. Por favor: eso es lo que ocurría en el modelo anterior: una industria importadora, ensambladora, desarticulada, que le vendía al mercado interno pero no le compraba nada. Nuestra industria actual, en cambio, es más procesadora de nuestros recursos, empleadora y exportadora (las ramas más artificiales cerraron con la apertura). Para no hablar de la moderna agroexportación —intensiva en mano de obra y generadora de una nueva clase trabajadora no proletaria con derechos—, del turismo y de una minería mucho menos “enclavada” que la anterior.
Por eso es falso también el cuarto mito, que este es un desarrollo centrado en Lima. Oiga: ese era, nuevamente, el signo característico del modelo proteccionista: la industria ensambladora centrada en Lima succionando el mercado interno. Ahora, por primera vez en décadas, las 20 ciudades más grandes generan empleo —en promedio— a una tasa superior que Lima. Sí es cierto que la sierra rural se queda atrás, pero ello se debe a que está menos conectada al mercado, pues el Estado no ha construido la infraestructura necesaria ni ha aplicado una política de desarrollo productivo.
Por eso es también falso el quinto mito: que se ha incrementado la desigualdad. Con la sierra rural, sí, por las razones antedichas. Pero entre Lima y las regiones en general, y dentro del sector urbano, la desigualdad ha tendido a reducirse (INEI, encuestas NSE de Apoyo, etc.), y ha surgido una nueva clase media emergente. Esto debido a la abolición de los privilegios rentistas (proteccionistas y estatistas) que transferían ingresos de la sociedad a los sectores industriales y estatales protegidos; al mismo aparato productivo más integrador; a la abolición del impuesto inflacionario, a la titulación masiva de la propiedad y a la revolución del microcrédito y los teléfonos. Se produjo una redistribución social de los privilegios rentistas. Nada menos.
viernes, 18 de septiembre de 2009
Ciencias Sociales
El Comercio 18 de setiembre del 2009
ENTREVISTA. JAVIER IGUÍÑIZ
"Faltan programas sociales que nos igualen a todos"
El profesor de la U. Católica advierte que se deben mejorar las políticas públicas para lograr el desarrollo
Por: Iana Málaga Newton
La semana pasada se realizó en la Universidad Católica el Congreso Internacional 2009 de Human Development and Capability Association (HDCA). Esta es una asociación que fundó en el 2004 Amartya Sen, premio Nobel de Economía de 1998. El encuentro reunió a catedráticos de universidades internacionales —como Oxford y Columbia— y se presentaron investigaciones sobre pobreza, empleo, democracia y derechos humanos. Javier Iguíñiz, profesor de la Universidad Católica y presidente de la comisión organizadora del congreso, explica el enfoque de desarrollo humano que comparten los miembros de la HDCA.
¿Qué labor desempeña Human Development and Capability Association (HDCA)?
La HDCA busca desarrollar y enriquecer un enfoque distinto sobre desarrollo humano, entendido como una ampliación de capacidades y libertad real de las personas para llevar adelante el tipo de vida que valoran en la sociedad.
Bajo ese enfoque, ¿cuál sería la definición de pobre?
Ya no es quien recibe una pequeña parte del total del ingreso de un país. Es alguien que está atado a alguna actividad económica o puesto de trabajo sin poder cambiar su situación. Esto se da porque la libertad depende en gran parte del contexto social en que uno la puede ejercer. Así, puede haber dos países que tienen el mismo PBI pero en ambos hay grandes diferencias sociales. Por ejemplo, en un país árabe hay mujeres que están muy bien preparadas profesionalmente, pero no pueden trabajar porque su familia así lo determina.
¿Cómo está el Perú en su nivel de desarrollo humano?
Allí hay que basarnos en el índice de desarrollo humano (IDH), un indicador que elabora el PNUD todos los años. Según este sistema de evaluación, el Perú está relativamente bien en cuanto a crecimiento económico y nivel de educación (aunque solo se ha medido el grado de escolaridad mas no la calidad), pero estamos muy mal en lo que se refiere a la esperanza de vida al nacer y las altas tasas de mortalidad infantil.
¿Y qué países son los mejor evaluados por el IDH?
Países nórdicos como Finlandia o Noruega, donde hay avanzados sistemas sociales de salud o protección contra el desempleo. Y en América Latina tenemos a Costa Rica, Cuba y Chile que tienen bajas tasas de mortalidad infantil.
Es contradictorio que países como Cuba estén arriba en el IDH cuando allí la gente no tiene tanta libertad de elegir…
Por eso consideramos que el IDH no es un indicador muy fino, pues no está recogiendo algunas dimensiones importantes como la libertad política de las personas. Se espera que en los próximos años el PNUD haga una reevaluación del IDH para que se empiecen a medir otros factores importantes sobre el desarrollo humano.
Si las políticas sociales son fundamentales para el desarrollo humano, ¿cómo está el Perú en ese sentido?
Bastante mal por razones internacionalmente conocidas, que son las altas tasas de desnutrición infantil y mortalidad materna.
¿El Seguro Integral de Salud (SIS) y otros programas no ayudan a revertir esa situación?
Estamos avanzando en el nivel de escolaridad en mujeres, y programas como el SIS finalmente empiezan a ensayar políticas sociales que no están focalizadas en pequeños grupos. Esto es importante porque introduce algo que antes se rechazaba en el país y que es la universalidad. En términos sociales, lo que se ha dado en el Perú por muchos años es una fractura muy grande entre los que pueden o no acceder a una educación de calidad, buena salud o protección para la jubilación. Faltan programas sociales que nos igualen a todos.
ENTREVISTA. JAVIER IGUÍÑIZ
"Faltan programas sociales que nos igualen a todos"
El profesor de la U. Católica advierte que se deben mejorar las políticas públicas para lograr el desarrollo
Por: Iana Málaga Newton
La semana pasada se realizó en la Universidad Católica el Congreso Internacional 2009 de Human Development and Capability Association (HDCA). Esta es una asociación que fundó en el 2004 Amartya Sen, premio Nobel de Economía de 1998. El encuentro reunió a catedráticos de universidades internacionales —como Oxford y Columbia— y se presentaron investigaciones sobre pobreza, empleo, democracia y derechos humanos. Javier Iguíñiz, profesor de la Universidad Católica y presidente de la comisión organizadora del congreso, explica el enfoque de desarrollo humano que comparten los miembros de la HDCA.
¿Qué labor desempeña Human Development and Capability Association (HDCA)?
La HDCA busca desarrollar y enriquecer un enfoque distinto sobre desarrollo humano, entendido como una ampliación de capacidades y libertad real de las personas para llevar adelante el tipo de vida que valoran en la sociedad.
Bajo ese enfoque, ¿cuál sería la definición de pobre?
Ya no es quien recibe una pequeña parte del total del ingreso de un país. Es alguien que está atado a alguna actividad económica o puesto de trabajo sin poder cambiar su situación. Esto se da porque la libertad depende en gran parte del contexto social en que uno la puede ejercer. Así, puede haber dos países que tienen el mismo PBI pero en ambos hay grandes diferencias sociales. Por ejemplo, en un país árabe hay mujeres que están muy bien preparadas profesionalmente, pero no pueden trabajar porque su familia así lo determina.
¿Cómo está el Perú en su nivel de desarrollo humano?
Allí hay que basarnos en el índice de desarrollo humano (IDH), un indicador que elabora el PNUD todos los años. Según este sistema de evaluación, el Perú está relativamente bien en cuanto a crecimiento económico y nivel de educación (aunque solo se ha medido el grado de escolaridad mas no la calidad), pero estamos muy mal en lo que se refiere a la esperanza de vida al nacer y las altas tasas de mortalidad infantil.
¿Y qué países son los mejor evaluados por el IDH?
Países nórdicos como Finlandia o Noruega, donde hay avanzados sistemas sociales de salud o protección contra el desempleo. Y en América Latina tenemos a Costa Rica, Cuba y Chile que tienen bajas tasas de mortalidad infantil.
Es contradictorio que países como Cuba estén arriba en el IDH cuando allí la gente no tiene tanta libertad de elegir…
Por eso consideramos que el IDH no es un indicador muy fino, pues no está recogiendo algunas dimensiones importantes como la libertad política de las personas. Se espera que en los próximos años el PNUD haga una reevaluación del IDH para que se empiecen a medir otros factores importantes sobre el desarrollo humano.
Si las políticas sociales son fundamentales para el desarrollo humano, ¿cómo está el Perú en ese sentido?
Bastante mal por razones internacionalmente conocidas, que son las altas tasas de desnutrición infantil y mortalidad materna.
¿El Seguro Integral de Salud (SIS) y otros programas no ayudan a revertir esa situación?
Estamos avanzando en el nivel de escolaridad en mujeres, y programas como el SIS finalmente empiezan a ensayar políticas sociales que no están focalizadas en pequeños grupos. Esto es importante porque introduce algo que antes se rechazaba en el país y que es la universalidad. En términos sociales, lo que se ha dado en el Perú por muchos años es una fractura muy grande entre los que pueden o no acceder a una educación de calidad, buena salud o protección para la jubilación. Faltan programas sociales que nos igualen a todos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





